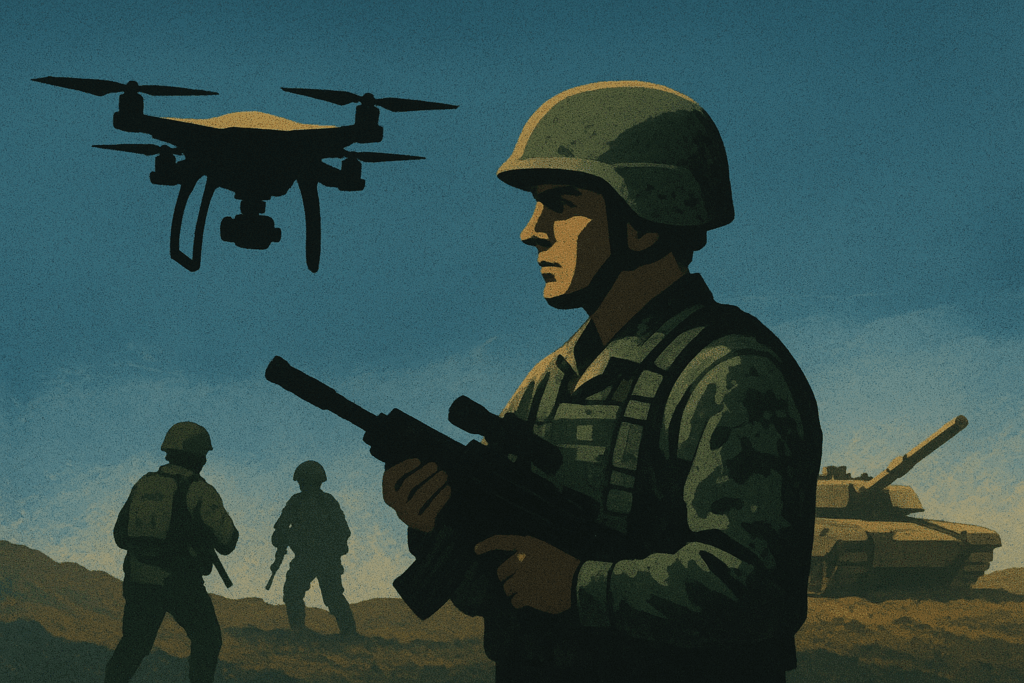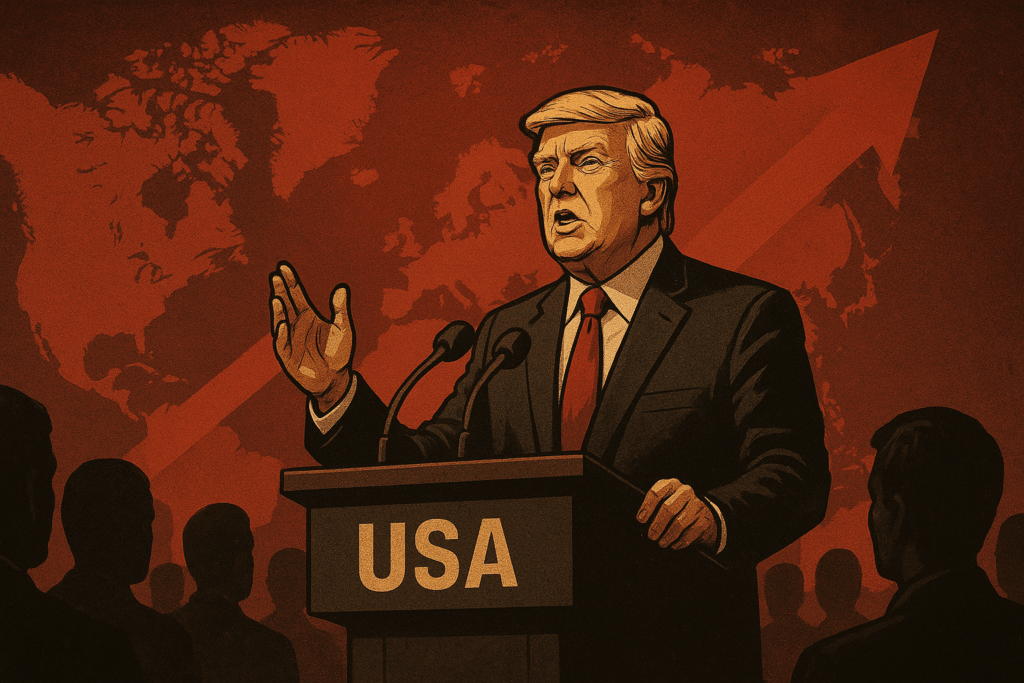Hablar de Venezuela a estas alturas no debería ser difícil. Todos, de un modo u otro, ya conocemos la historia: crímenes de lesa humanidad, más de siete millones de personas forzadas a dejar el país, derechos humanos convertidos en risas. El último informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU lo volvió a confirmar, como quien repite un diagnóstico que nadie quiere escuchar: torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política… y todo eso como parte de una política de Estado.
Hasta hace poco, todo parecía igual. El gobierno de Nicolás Maduro seguía en lo suyo y el mundo miraba, impotente o distraído. Queremos creer. Las democracias occidentales, con su estilo tan propio de decir mucho y hacer poco, se aferraban a la “vía diplomática”. La Casa Blanca de Joe Biden incluso se sentó a negociar con emisarios del chavismo sobre petróleo, migración y sanciones, convencida de que algo podía salir de allí. ¿El resultado? Cero concesiones democráticas y un enorme regalo para Maduro: tiempo y legitimidad.
Pero el 28 de julio de 2024 ocurrió lo inesperado. La oposición venezolana, experta en dividirse, decidió unirse alrededor de un único candidato ¡Por fin!. Y no solo eso: esta vez cuidó las actas electorales como nunca. El resultado electoral fue tan contundente que ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudo maquillarlo del todo. La maniobra de última hora no alcanzó, y eso que hasta los chinos metieron mano. Era como querer apagar un incendio con un vaso de agua.
La reacción internacional fue inmediata. Gobiernos y organismos que antes preferían la prudencia salieron a desconocer el supuesto triunfo de Maduro. No porque creyeran que estas elecciones habían sido más limpias que las anteriores, sino porque la oposición, por primera vez en mucho tiempo, presentó pruebas irrefutables: los venezolanos habían votado por un cambio.
Maduro, sin poder demostrar su victoria, quedó al desnudo. La respuesta fue la de siempre: represión dentro del país y propaganda afuera. Embajadas, voceros y medios alineados repitieron el libreto de que era “el presidente electo”, mezclando discursos antiimperialistas con promesas de negocios para quienes quisieran hacerse los distraídos. Pero el terreno internacional ya no es el mismo de hace cinco años. Cada vez hay menos dispuestos a mirar para otro lado. Bendito sea Dios.
El cambio más radical vino desde Washington. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la política hacia Venezuela se endureció de inmediato. Adiós a los gestos de diálogo. Hola otra vez a las sanciones y al discurso frontal. Para colmo, en enero de 2025, Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como organización terrorista transnacional y al Cartel de los Soles, según liderado por Maduro, como narcoterrorista. En otras palabras: ya no se trataba solo de un régimen autoritario, sino de una red criminal con alcance global.
Tal designación no se quedó en palabras. En las últimas semanas, el Pentágono desplegó destructores en el Caribe, sumó el USS Detroit, varios guardacostas, aviones P-8 Poseidon y más de 2.500 efectivos. Oficialmente, la misión era frenar el narcotráfico. Pero todos entendieron el mensaje: la paciencia de Washington se está acabando. O quizás Marco Rubio y Donald Trump están jugando a los barquitos y a los F-35, con estos personajes nunca se sabe. En cualquier caso, el chavismo respondió con su repertorio clásico: discursos encendidos contra Estados Unidos, gestos hacia Irán, Rusia y China, y un intento fallido de militarizar la sociedad civil venezolana con la Milicia Bolivariana. El problema es que ni la retórica ni las amenazas logran convencer a una población agotada.
Los choques ya empezaron. En una operación contra embarcaciones sospechosas, buques estadounidenses hundieron, que se sepa, dos lanchas venezolanas. La prensa en Estados Unidos ya especula con una “incursión táctica” en las próximas semanas en territorio venezolano. Y, fiel a su estilo, Trump ni lo confirma ni lo desmiente. Porque nada genera más tensión que el silencio calculado. Así lo entiende ese señor y, al parecer, así lo confirma la alta esfera del chavismo que, según diversas fuentes, se encuentra angustiada.
Así llegamos al final de este relato, con el chavismo enfrentando algo que no había vivido en más de veinte años: un aislamiento casi total, sanciones globales, presencia militar en sus costas y una oposición que, por primera vez, demostró que podía ganar en las urnas con pruebas en la mano.
A diferencia de crisis anteriores, esta vez la narrativa oficial parece que no aguanta. Ya no es solo la “dictadura”, sino la etiqueta de narcoterrorismo la que lo persigue. Y en el mundo de hoy, esa etiqueta pesa, dirían los venezolanos; “más que un matrimonio ajuro”. La pregunta entonces ya no es si la presión internacional hará mella, sino cuánto tiempo podrá resistir un gobierno que, acorralado, tiene cada vez menos aliados y cada vez más enemigos.